Colaboración: El último cuaderno
- por © NOTICINE.com
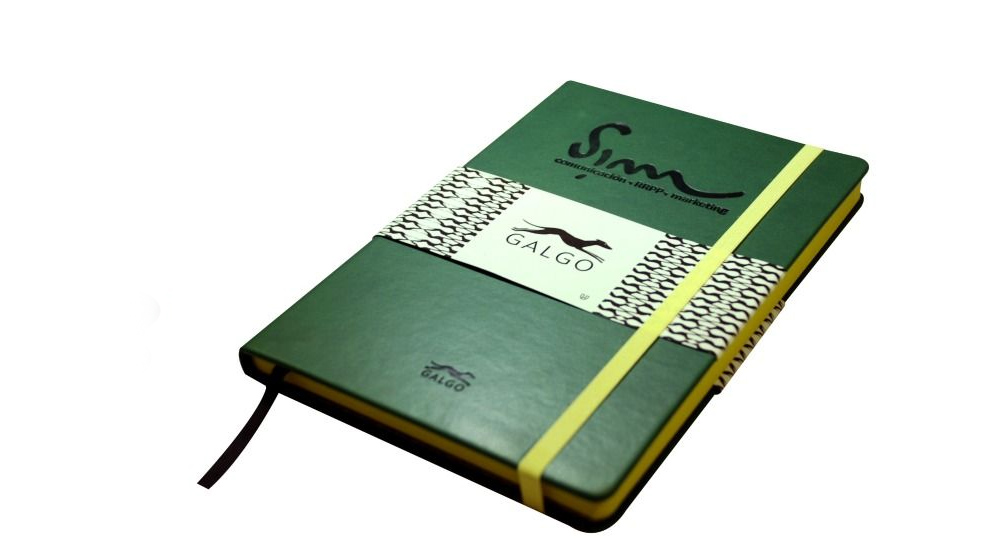
Por Sergio Berrocal
La dependienta se quedó un poco preocupada. El cliente tenía la costumbre de comprar la primera semana del mes tres cuadernos Galgo –decía que no los había mejores— y aquella mañana de otoño africano había pedido solo uno, incluso cuando ella insistió pensando que se había equivocado.
Al marcharse con una sonrisa le había dicho: "Es mi último cuaderno".
Quedó bastante intrigada. Llevaba varios años, desde que entró a trabajar en la papelería, vendiéndole aquellos cuadernos grises que él parecía apreciar por encima de todo. Desde el primer cuaderno que le compró, había empezado a leer sus libros y había descubierto algo que no conocía, el amor y la ternura como forma de vida.
Cuando llegó la pausa del mediodía, salió corriendo de la librería, segura de que lo encontraría en la iglesia de la plaza. La compra ritual siempre la acompañaba de aquella visita al viejo edificio árabe que había sido convertido en templo católico por unos reyes poco católicos.
Se tropezó con él cuando ya salía de la iglesia.
- Salió usted tan rápido que olvidé preguntarle si el mes que viene… Ya sabe que estos cuadernos hay que pedirlos a San Sebastián.
Él sonrió y a contraluz la encontró todavía más joven y más bonita. Echaron a andar sin decirse nada hasta llegar a la terraza de un café donde él solía tomarse el primer café del día después de los tres primeros del amanecer.
Ella no dijo nada, como si hubiesen concertado una cita y se sentaron.
- La veo intrigada por este último cuaderno, ¿no es así?
- Por supuesto. Imagino que es porque va a tomar notas con un ordenador de mano. Y sonrió con una sonrisa tan dulce… Nunca se había fijado en ella y entonces descubrió que era la criatura más enternecedora del mundo. Nadie, ni su hija, se habría preocupado porque él dejase de comprar tres cuadernos.
La acompañó hasta la librería y antes de darle la mano ceremoniosamente se atrevió:
- Me gustaría contarle una historia, nada del otro mundo pero curiosa. ¿Quiere que cenemos esta noche?
Ella ni se lo pensó. Quedaron en un lugar de la playa poco concurrido porque la gente decía que el dueño, un viejo pescador que ya no pescaba nada, tenía muy mal carácter y a veces se negaba a servir a quien no le agradaba.
Les habían reservado una terracita apartada que se metía en la arena. Él encontró que la muchacha estaba más que linda. Parecía más madura que su edad y no tuvo más remedio que sonreír al pensar en sus propios años.
Las ostras estaban como él solía comerlas en un restaurante de París hacía muchos años y el vino blanco era un Chardonnay para paladear, pero traicionero, le advirtió a ella con una sonrisa.
- Lo que quería contarle me sucedió hace… no importa en París, donde viví muchos años. Un compañero de la Redacción tenía la manía de usar un after shave realmente llamativo, lo que le valía las bromas de los compañeros. Era un tipo joven que pasaba dos horas diarias en un gimnasio y atraía a las mujeres también por su simpatía. Además era un periodista talentoso.
Otras dos bandejas de ostras y otra botella fresca llegaron a la mesa.
- Le dije esta mañana que quería contarle esta historieta a causa de esa última libreta mía.
Claude, era su nombre, estuvo un tiempo ausente. Decían que se había tomado unas largas vacaciones. Por fin, una mañana volvió a la Redacción. Estaba tan espléndido como siempre, un poquitín más delgado quizá y el rostro más bronceado que de costumbre.
Salimos unos cuantos compañeros a tomar una copa para celebrar su reincorporación y uno de ellos le dijo lo que todos pensábamos: "¿Dónde diablos has metido aquella loción que apestaba tanto?". Sonrió y se sacó un frasco de la chaqueta: "Acabo de comprarlo. Este será el último".
Todos quedamos perplejos. Cuando ya nos íbamos me dijo casi como en secreto de confesión:
"Acabo de salir del médico. Y me ha dicho que me queda poco. Yo he calculado que tendré tiempo para gastar el bote que he comprado. Será el último".
El patrón había arrimado otra botella. Ella lloraba dulcemente, con el silencio de todos los duelos. Se levantó y antes de que él pudiera evitarlo le besó con inexperiencia pero fogosamente, como probablemente había visto en alguna película.
Cuando llegaron a la puerta de su casa, una de las pocas que quedaban de las construidas por el gobierno para los pescadores que luego emigraron a pisos más baratos, ella abrió la puerta y entraron.
Cuando salió por la mañana, él ya no llevaba el cuaderno comprado el día anterior. Y además sonreía. Finalmente, quizá no fuese el último cuaderno pensó ella, con una sonrisa feliz desde la ventana.
Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.
La dependienta se quedó un poco preocupada. El cliente tenía la costumbre de comprar la primera semana del mes tres cuadernos Galgo –decía que no los había mejores— y aquella mañana de otoño africano había pedido solo uno, incluso cuando ella insistió pensando que se había equivocado.
Al marcharse con una sonrisa le había dicho: "Es mi último cuaderno".
Quedó bastante intrigada. Llevaba varios años, desde que entró a trabajar en la papelería, vendiéndole aquellos cuadernos grises que él parecía apreciar por encima de todo. Desde el primer cuaderno que le compró, había empezado a leer sus libros y había descubierto algo que no conocía, el amor y la ternura como forma de vida.
Cuando llegó la pausa del mediodía, salió corriendo de la librería, segura de que lo encontraría en la iglesia de la plaza. La compra ritual siempre la acompañaba de aquella visita al viejo edificio árabe que había sido convertido en templo católico por unos reyes poco católicos.
Se tropezó con él cuando ya salía de la iglesia.
- Salió usted tan rápido que olvidé preguntarle si el mes que viene… Ya sabe que estos cuadernos hay que pedirlos a San Sebastián.
Él sonrió y a contraluz la encontró todavía más joven y más bonita. Echaron a andar sin decirse nada hasta llegar a la terraza de un café donde él solía tomarse el primer café del día después de los tres primeros del amanecer.
Ella no dijo nada, como si hubiesen concertado una cita y se sentaron.
- La veo intrigada por este último cuaderno, ¿no es así?
- Por supuesto. Imagino que es porque va a tomar notas con un ordenador de mano. Y sonrió con una sonrisa tan dulce… Nunca se había fijado en ella y entonces descubrió que era la criatura más enternecedora del mundo. Nadie, ni su hija, se habría preocupado porque él dejase de comprar tres cuadernos.
La acompañó hasta la librería y antes de darle la mano ceremoniosamente se atrevió:
- Me gustaría contarle una historia, nada del otro mundo pero curiosa. ¿Quiere que cenemos esta noche?
Ella ni se lo pensó. Quedaron en un lugar de la playa poco concurrido porque la gente decía que el dueño, un viejo pescador que ya no pescaba nada, tenía muy mal carácter y a veces se negaba a servir a quien no le agradaba.
Les habían reservado una terracita apartada que se metía en la arena. Él encontró que la muchacha estaba más que linda. Parecía más madura que su edad y no tuvo más remedio que sonreír al pensar en sus propios años.
Las ostras estaban como él solía comerlas en un restaurante de París hacía muchos años y el vino blanco era un Chardonnay para paladear, pero traicionero, le advirtió a ella con una sonrisa.
- Lo que quería contarle me sucedió hace… no importa en París, donde viví muchos años. Un compañero de la Redacción tenía la manía de usar un after shave realmente llamativo, lo que le valía las bromas de los compañeros. Era un tipo joven que pasaba dos horas diarias en un gimnasio y atraía a las mujeres también por su simpatía. Además era un periodista talentoso.
Otras dos bandejas de ostras y otra botella fresca llegaron a la mesa.
- Le dije esta mañana que quería contarle esta historieta a causa de esa última libreta mía.
Claude, era su nombre, estuvo un tiempo ausente. Decían que se había tomado unas largas vacaciones. Por fin, una mañana volvió a la Redacción. Estaba tan espléndido como siempre, un poquitín más delgado quizá y el rostro más bronceado que de costumbre.
Salimos unos cuantos compañeros a tomar una copa para celebrar su reincorporación y uno de ellos le dijo lo que todos pensábamos: "¿Dónde diablos has metido aquella loción que apestaba tanto?". Sonrió y se sacó un frasco de la chaqueta: "Acabo de comprarlo. Este será el último".
Todos quedamos perplejos. Cuando ya nos íbamos me dijo casi como en secreto de confesión:
"Acabo de salir del médico. Y me ha dicho que me queda poco. Yo he calculado que tendré tiempo para gastar el bote que he comprado. Será el último".
El patrón había arrimado otra botella. Ella lloraba dulcemente, con el silencio de todos los duelos. Se levantó y antes de que él pudiera evitarlo le besó con inexperiencia pero fogosamente, como probablemente había visto en alguna película.
Cuando llegaron a la puerta de su casa, una de las pocas que quedaban de las construidas por el gobierno para los pescadores que luego emigraron a pisos más baratos, ella abrió la puerta y entraron.
Cuando salió por la mañana, él ya no llevaba el cuaderno comprado el día anterior. Y además sonreía. Finalmente, quizá no fuese el último cuaderno pensó ella, con una sonrisa feliz desde la ventana.
Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.